Tomaz Amorim (Mecila)
Un espacio de diálogo interdisciplinario frente a la policrisis global, el Foro organisado por Mecila destacó prácticas heterodoxas de convivencia y desigualdad como formas de resistencia académica
En el marco de la X Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales (CLACSO), celebrada el 10 de junio de 2025 en Bogotá, Colombia, el Maria Sibylla Merian Centre Conviviality-Inequality in Latin America (Mecila) organizó el foro de un día completo titulado «Prácticas heterodoxas de convivialidades y desigualdades en América Latina«. A continuación, se presentan algunas notas críticas sobre las diversas ponencias y discusiones.
El Foro Mecila, acogido por segunda vez en CLACSO, reafirmó la importancia de los espacios interdisciplinarios para la excelencia de la investigación. Como dijo Sérgio Costa (Freie Universität Berlin/Mecila) en la apertura, en un contexto de policrisis y de desconfianza en la ciencia, el intercambio franco entre investigadores de diversos países y estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia representó un gesto de resistencia al recrudecimiento de nuevos y viejos conservadurismos. El evento propuso, así, formas de convivencia negociada entre diferentes, una tarea fundamental en los actuales contextos geopolíticos de la ciencia.
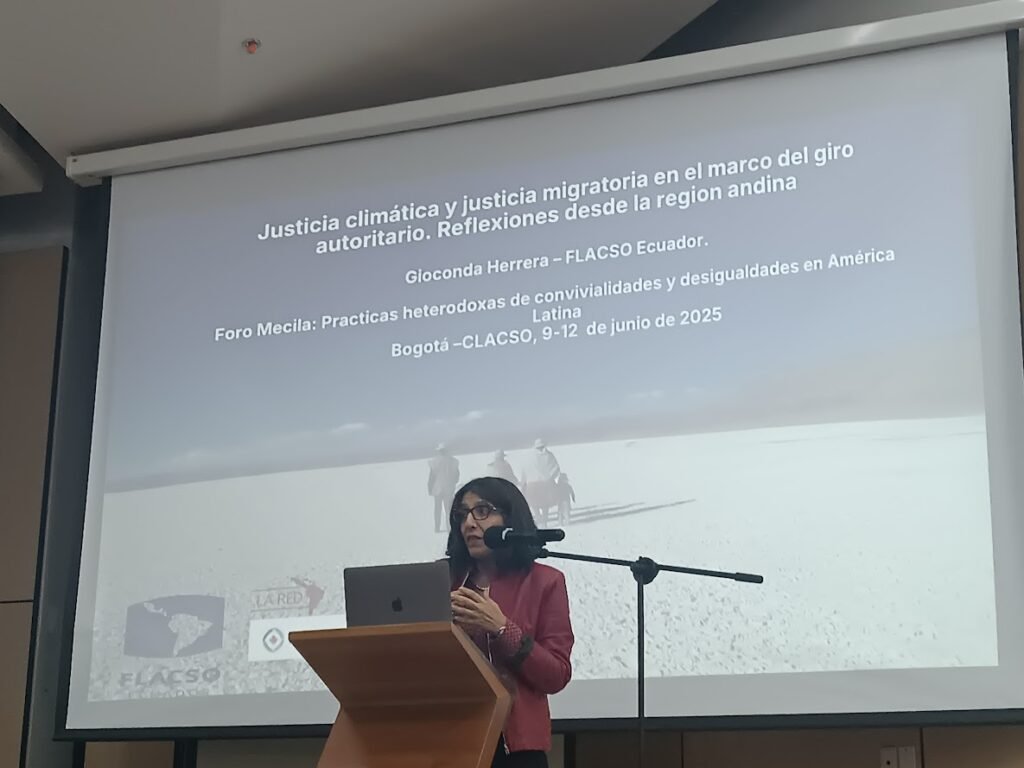
Gioconda Herrera: Justicia climática y justicia migratoria en el marco del giro autoritário. Reflexiones desde la región andina. Foto del autor.
La conferencia de Gioconda Herrera (FLACSO Ecuador/Mecila International Advisory Board) marcó el tono del Foro al conectar justicia climática y justicia migratoria. Herrera destacó el giro de los estudios de migración hacia el concepto de movilidades, en estrecha relación con las transformaciones climáticas. En ese sentido, introdujo la idea de «violencia lenta» para describir los impactos graduales y profundos del cambio climático sobre grupos vulnerables como indígenas, pequeños campesinos y pescadores.
Para pensar la convivialidad, la ponente propuso una «ecología de cuidado y coexistencia con las personas y la naturaleza», un enfoque que preserva la agencia de los sujetos y busca superar las dicotomías tradicionales entre migrantes económicos, políticos y climáticos. Según Herrera, es necesario superar el «sesgo sedentarista», al entender la inmovilidad como una opción y no como la norma. A través de estudios de caso, demostró cómo la destrucción de la convivialidad entre humanos y no-humanos genera una «sensación de orfandad frente a la pérdida del territorio». Esa orfandad no se refiere solo a la pérdida de un pariente, sino a una pérdida cósmica, que rompe los lazos de parentesco con el propio territorio. Finalmente, Herrera trazó una línea histórica entre el colonialismo — con su expropiación de tierras — y las prácticas de plantation contemporáneas, que alteran los ciclos del agua y aceleran los cambios climáticos que impulsan la migración.
La reflexión sobre un mundo en destrucción y reconstrucción simbólica, iniciada por Herrera, encontró ecos directos en este panel. Andrés Salcedo (Universidad Nacional de Colombia), en su ponencia «Paisajes sonoros. Propuesta metodológica en el borde sur de Bogotá», analizó cómo los sentidos participan de la vivencia rural y urbana («rurbana»), al mostrar de qué manera experimentos acústicos de paisajes sonoros pueden servir como herramienta para la reorganización política, especialmente para las mujeres. Bianca Tavolari (Fundação Getulio Vargas/Mecila), con «La ciudad como testimonio. Violencia estatal y reconfiguración urbana después de la masacre de Carandiru», presentó un histórico de la masacre, vinculándolo a la historia política y urbana de São Paulo, y destacó los procesos de borramiento y los ejercicios de reapropiación, como la «corporificación» del espacio de la masacre. Gesine Müller (Universität zu Köln/Mecila), en «Transformaciones literarias de una ‘convivialidad’ en violencia. El caso de G. Álvarez Gardeazábal», demostró a través de ejemplos de la literatura colombiana cómo la ficción llena los vacíos de la historiografía oficial, radiografiando diferentes momentos de violencia estatal y privada.
El debatedor, Tilmann Heil (Universität zu Köln/Mecila), sintetizó las ponencias al mapear tres tipos de destrucción: la extinción (el silencio del campo de cultivo en el «plantationoceno»), la necropolítica (conflictos armados) y el arruinamiento (el borramiento histórico de los crímenes). Sin embargo, resaltó también las posibilidades de resistencia y recreación de nuevas formas de vida, superando la ansiedad paralizante ante la catástrofe. El panel demostró, por lo tanto, que la reconstrucción de la convivialidad pasa necesariamente por una reconstrucción estética del mundo posdestrucción. El foco en las artes y los sentidos (sonido, espacio, literatura) reveló que el mundo no se organiza solo políticamente, sino también estéticamente.

Panel I: Enfrentar las profundas destrucciones urbanas: ecologías, políticas, violencias
— Gesine Müller (Universität zu Köln, Mecila): Transformaciones literarias de una “convivialidad” en violencia: el caso de G. Álvarez Gardeazábal
— Bianca Tavolari (Fundação Getulio Vargas, Mecila): La ciudad como testimonio: Violencia estatal y reconfiguración urbana después de la masacre de Carandiru
— Andrés Salcedo (Universidad Nacional de Colombia): Paisajes Sonoros: propuesta metodológica en el borde sur de Bogotá
Comentário: Tilmann Heil (Universität zu Köln, Mecila)
Moderación: Ramiro Segura (IdICHS, Conicet / Universidad Nacional de La Plata, Mecila)
Foto del autor.
En el Panel II, se desplazó de lo estético y territorial al campo de la política institucional, con foco en el ascenso de la extrema derecha en perspectiva comparada. Mara Viveros Vigoya (Universidad Nacional de Colombia), en su ponencia «La identidad negada. Género, raza y clase en el populismo de derecha latinoamericano», comparó a Alvaro Uribe con Jair Bolsonaro, identificando en ambos un imaginario de masculinidad blanca que organiza la política a partir de órdenes sociales, raciales y sexuales. Ella movilizó el concepto de «masculinismo depredador»: un proyecto no solo simbólico, sino de expropiación material de cuerpos y territorios. Se trata de una «identidad silenciosa» que naturaliza la blanquitud y la masculinidad, excluyendo a quienes no encajan.
Sérgio Costa (Freie Universität Berlin/Mecila), con «Desigualdades, diferencias y polarización. Una mirada relacional», al comparar Brasil con Alemania, argumentó en contra de explicaciones monocausales para la emergencia de la ultraderecha. Para él, es necesario analizar las «situaciones interseccionales», planteando la pregunta: ¿en qué condiciones los discursos de derecha encuentran resonancia en los sujetos? Su análisis señaló que la derecha expandió su alcance al crear vocabularios que significan experiencias colectivas, mapeando problemas reales, aunque ofreciendo soluciones imaginarias. El debate posterior resaltó que la interseccionalidad es también una interdisciplinariedad y que, ante la apropiación por parte de la derecha de un repertorio históricamente de la izquierda, lo colectivo y lo relacional permanecen como límites a este proyecto y como potencias para socavarlo.

Panel III: Conflictos ambientales y medialidades de la convivialidad
— Gloria Chicote (IdICHS, Conicet / Universidad Nacional de La Plata, Mecila): Conflictos ambientales y feminismos en la literatura de Samanta Schweblin
— Astrid Ulloa (Universidad Nacional de Colombia, Mecila): Políticas de vida y propuestas estéticas en las defensas territoriales-ambientales de mujeres indígenas
Comentario: Barbara Göbel (Ibero-Amerikanisches Institut, Mecila)
Moderación: Carlos Nupia (Ibero-Amerikanisches Institut, Mecila)
Foto del autor.
Proponiendo una síntesis entre los paneles anteriores, esta mesa final demostró cómo estética y política se vuelven inseparables. Gloria Chicote (IdICHS, Conicet-UNLP/Mecila), en «Conflictos ambientales y feminismos en la literatura de Samanta Schweblin», analizó la representación del antropoceno en la obra de Schweblin a partir de un «momento literario posautónomo». En ese contexto, la literatura abandona la autorreferencialidad para, a través del género fantástico, resimbolizar las policrisis a nivel local y personal.
Astrid Ulloa (Universidad Nacional de Colombia/Mecila), en «Políticas de vida y propuestas estéticas en las defensas territoriales-ambientales de mujeres indígenas», en una casi continuidad, desplazó el análisis de la ficción a la actuación de mujeres reales, que utilizan estrategias de vida y estéticas para lidiar con las transformaciones climáticas. Ellas emergen como defensoras de la vida y del territorio frente al extractivismo. El concepto de «cuerpo-territorio», proveniente de los feminismos comunitarios indígenas, es central aquí, proponiendo una ontología relacional donde cuerpo y territorio son inseparables. Artistas indígenas contemporáneas trabajan esta relación, volviendo lo estético en político y viceversa para confrontar la violencia y proponer otros lenguajes de autorrepresentación. La sanación —de sí y del territorio— emerge del cuidado y del autocuidado frente a las violencias coloniales. Ejemplos concretos de estas «otras estéticas» incluyen la agroecología y la creación de nuevas cartografías para superar el ecocidio y el terricidio.
La jornada brindó un inmenso aprendizaje. Cabe preguntarse si, para mantener la estética y la política indisociables, no sería posible pensar también el “masculinismo depredador” de Mara Viveros Vigoya como una práctica estético-política, que encuentra como alternativas los “cuerpos-territorios” y las otras posibilidades de reconstrucción discutidas.
