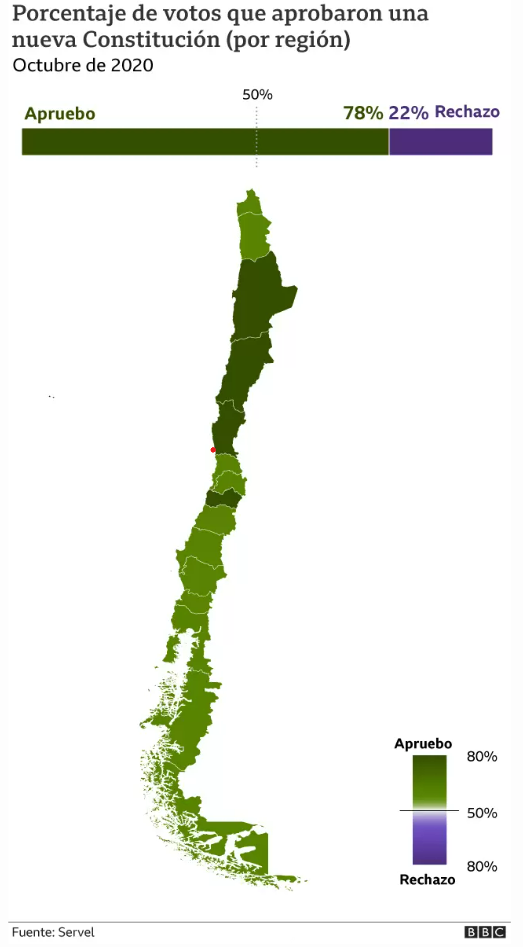El problema metodológico de comparar ambos momentos electorales es también un problema político y de legitimidad. Es evidente que en una democracia liberal como la chilena la decisión sobre el texto constitucional concierne a quienes conforman esta particular comunidad política. Sin embargo, los contornos de dicha comunidad se definieron de manera diferente en ambos momentos electorales. El hecho de votar de manera optativa en el plebiscito de entrada y de manera obligatoria en el plebiscito de salida establece términos distintos para lo que uno podría definir como una configuración de la convivialidad política a través del proceso electoral. Es decir, si entendemos una configuración de convivialidad como la forma en que se define una cierta unidad de convivencia, en este caso electoral, es claro que el plebiscito de entrada lo hace en términos de participación voluntaria, de quienes presumiblemente se sienten interpelados en el proceso, en donde el acento se pone en el derecho a votar. Sin embargo, en el plebiscito de salida lo que se enfatiza es el deber de votar, una de las responsabilidades aparejada al ejercicio de ciudanía entre quienes habitan la comunidad política llamada Chile.[2] Dado el resultado electoral, aparentemente estos millones de nuevos votantes estuvieron, en su mayoría, disconformes con el proceso constituyente en general y con su resultado particular: la propuesta para una nueva carta fundamental. La ciudadanía es eso, una danza constante y ambivalente entre derechos y deberes; sin embargo, décadas de neoliberalismo económico y de luchas políticas identitarias han exacerbado la demanda y el reconocimiento de los primeros por sobre los últimos, especialmente en términos individuales. En este sentido, no es extraño que la propuesta constitucional fuera rechazada al percibirse como una amenaza para el ejercicio de las libertades y derechos individuales en el país.[3]
¿Qué hubiese pasado en Chile si en el plebiscito de entrada el voto hubiese sido obligatorio? Dados los resultados del pasado septiembre, no es tan evidente que el resultado hubiese manifestado el deseo compartido de la mayoría por redactar una nueva Constitución. De hecho, estudios de opinión en estos momentos plantean como dos opciones casi igualmente válidas la idea de reformar la actual Constitución y la de redactar una nueva. La pregunta que aún está abierta en este sentido, y lo que es aún problemático, tanto para una política de izquierda como una de derecha, es cómo legitimar la Constitución (actual o nueva) en términos de su poder para definir los contornos de la sociedad que los habitantes de Chile quieren habitar. Es un problema de legitimidad social y política porque ni las mayorías electorales (con sus resultados aparentemente opuestos en 2020 y 2022) ni las manifestaciones populares de descontento social (masivas en 2019, pero permanentes y cada vez más violentas desde hace más de una década) son en sí mismas propuestas normativas sobre las que articular la democracia como forma legítima de convivencia social.[4] Hoy no es claro que haya un consenso sobre qué tipo de orden normativo es necesario, deseado y legitimado para organizar la vida en común.
¿Qué rol juega la desigualdad en todo esto? Una de las mayores ironías de los resultados de la última elección es que el rechazo ganó de manera transversal, no solo, como era evidente, en sectores privilegiados, sino también de manera contundente entre grupos marcados por la marginalidad y la vulnerabilidad socioeconómica, cultural, y ecológica entroncadas en el país. Es decir, la inscripción rayada en varios muros durante las revueltas de octubre de 2019 no pasó de ser más que un deseo, quizás incluso, neoliberal.
El borrador propuesto para una nueva Constitución implicaba un cambio en los regímenes de convivialidad del país, cambiar los términos en los cuales dicha convivialidad se fundamenta. Hasta ahora, la Constitución actual, establecida en 1980 bajo la dictadura de Pinochet, aunque reformada en varias ocasiones durante los gobiernos democráticos, defiende el principio del Estado como un órgano subsidiario de la sociedad, es decir, un Estado que está al servicio de garantizar la libertad de las personas y sus elecciones, y que, al contrario que el Estado social de derecho, no prioriza formas de solidaridad y derechos colectivos como articuladores del orden social (Si bien hay quienes argumentan que subsidiaridad y derechos sociales no son incompatibles).